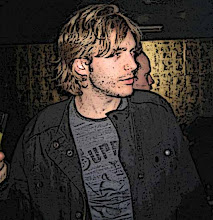Imaginaos un futuro lejano en el que a los recién nacidos se les implanta un microchip gracias al cual todo lo que ven sus ojos queda registrado. Todos sus recuerdos almacenados en una especie de disco duro diminuto.
Dejemos el futuro y vayamos a mediados de los 90, a mi infancia. Desde que tenía ocho años me apasionaba el fútbol. Llegaba del colegio a las seis de la tarde, me ponía la camiseta del Real Madrid y salía en bici a buscar a mis amigos. Nos pasábamos la tarde jugando. Horas y horas. Por supuesto, entre partido y partido nos tumbábamos sobre el cemento para descansar, contar aventuras y mentiras, muchas mentiras. Recuerdo una en concreto, la de mi amigo Zalo, que aseguraba haber visto a un mono subido en una ambulancia en el pueblo de Dualez. Pero en ocasiones mis amigos tenían que estudiar, o simplemente preferían jugar a la Megradrive, por lo que yo cogía mi balón y me iba a jugar solo. Practicaba jugadas, regates y tiros al larguero.
Es hora de que presente a mi hermano Jose, nueve años mayor que yo, muy buena persona y un auténtico fenómeno con el balón en los pies. El día que cumplí 10 años, se despertó y dijo que iba a construirme una portería en el césped de casa. Cuando terminó, me llevó en coche a Eroski, donde compramos un Uhlsport, el mejor balón que he chutado. Desde ese día, todas las tardes echábamos unos partidillos con los amigos. De vez en cuando estaba bien cambiar el duro cemento por un césped blandito en el que el portero pudiera lucirse. Pero había un problema: si jugaba contra él, yo siempre perdía. Los días fueron pasando, y con ellos las semanas, los meses y los años. Jugamos cientos y cientos de partidos y seguía sin ganarle. Pero recuerdo una tarde, tendría unos 14 años: esa tarde le gané.
Avancemos un poco, hasta el verano de 2004. Eran las fiestas de mi pueblo. Tenía 19 años y estaba en un bar con unos colegas. A la salida me encontré con un viejo amigo de mi padre, Mamel, al que hacía tiempo que no veía. Estuvimos hablando un buen rato. Me contó que cuando era un niño se pegaba con mi padre continuamente. “Eran otros tiempos, estábamos salvajes”, aseguraba. Y de su infancia pasamos a la mía. Les dijo a mis colegas que cuando yo era un crío me pasaba las tardes y las noches en la pista de fútbol que había junto a su casa. “A veces con amigos, pero muchas otras solo”. Ellos se reían y Mamel continuaba: “Eran las doce de la noche y él estaba allí. Algunas noches, mientras cenaba, en vez de ver la tele me quedaba mirándole desde la ventana y le decía a mi mujer: «Mira, Chiqui, ahí sigue Benito. Está lloviendo, pero ahí sigue»”.
Resulta curioso como nos acordamos de cosas que aparentemente no tienen relevancia en nuestra vida. ¿No tendremos cosas más productivas que recordar que a un niño jugando al fútbol? De todas maneras, creo que nuestra mente selecciona por sí sola los recuerdos más importantes. Los demás, todos los que olvidamos, carecen de relevancia. Y si os soy sincero, no sé si mi hermano se dejó ganar aquella tarde. Tampoco si aquel balón era tan bueno, pero no hace falta que una cámara o un microchip me lo recuerde. Porque es probable que esos recuerdos tengan poco que ver con lo que realmente pasó, pero ¿acaso importa? La fuerza del recuerdo no reside en la importancia del suceso, ni en su exactitud, sino en los sentimientos que diez años después son capaces de despertar en nosotros y en los que nos rodean.
.bmp) "El peón que olvidó su camino". Por Benito. R. Alonso
"El peón que olvidó su camino". Por Benito. R. Alonso .bmp) "El peón que olvidó su camino". Por Benito. R. Alonso
"El peón que olvidó su camino". Por Benito. R. Alonso .bmp) "El amigo de todos" Por Benito R. Alonso
"El amigo de todos" Por Benito R. Alonso