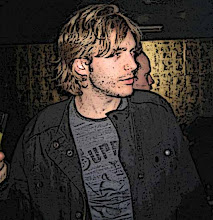Ojos de juguete

Domingo López no tiene cara de niño. Apenas tiene pelo, y el poco que alberga en la cumbre de su cabeza es más blanco que la nieve que adornaba sus queridos Picos de Europa en los inviernos de antes. Sus ojos, profundamente hundidos, no transmiten ni siquiera un esbozo de juventud. Algo parecido sucede con sus manos, capaces de abarcar lo inabarcable, repletas de arrugas y experiencia. Y su caminar: comedido y delicado, asegurando cada paso para que ninguno se dé en falso, algo que aprendió cuando era Guardia Civil.
El cuerpo envejece con el paso de los inviernos y no hay manera de contrarrestarlo de forma natural. El alma… el alma va por otro sitio. Domingo tiene 84 años y se encuentra de pie, apoyado en una de las paredes de una habitación de su casa. Es un espacio diferente. No podría decirse que estuviera apoyado en la pared de un salón o de una salita. Lo más apropiado sería indicar que su espalda reposa sobre una de las paredes de un auténtico museo. Los juguetes lo inundan todo. “Trenes de madera, coches antiguos, ejércitos completos de Madelman, muñecos de trapo, caballos de cartón piedra…”. Cuando Domingo repasa su colección apenas reserva tiempo para respirar. “Algunos juguetes son de principios de siglo, aunque la mayoría son de los años cuarenta y cincuenta”. Mientras enumera las piezas que componen su particular museo da la impresión de que las arrugas de sus manos desaparecieran y en sus ojos volviese a brillar la luz de la niñez.
Domingo nació en Tresviso, un pueblo situado en el extremo occidental de Cantabria a 848 metros de altitud. Allí pasó su infancia, bajo la atenta mirada de los Picos de Europa. “La infancia en un pueblo prácticamente incomunicado es muy dura. Apenas éramos treinta vecinos, y teníamos que repartirnos las tareas necesarias entre todos. No había médico, ni profesor, aunque todos teníamos un poco de médicos y un poco de maestros…”. En una situación como ésta, Domingo se vio obligado a trabajar desde los nueve años, ayudando a su padre y al resto de vecinos en las tareas más importantes para el pueblo.
No había tiempo para la diversión. Sólo cuando las nevadas eran tan fuertes que impedían a los tresvisanos salir de sus casas, podía Domingo dedicar un tiempo para hacer lo que más le gustaba: jugar. Una caja de cerillas, una cuerda o una simple vela eran sus compañeras de juego. “Las únicas cosas con las que podía jugar eran los objetos que encontraba por casa, cosas aparentemente aburridas con las que podía pasarme horas y horas de diversión”. Antes se ha dicho que el cuerpo envejece y no podemos hacer nada por evitarlo. Lo mismo sucede con la infancia. Un pueblo aislado del resto de la gente puede dificultar la infancia de un niño, pero de ninguna manera puede impedir que ésta tenga lugar.
Hace 53 años que Domingo abandonó Tresviso, y decidió cambiar la montaña por el mar. Desde entonces vive en la misma casa, un hogar encuadrado en Cóbreces, un pueblo costero de la provincia de Cantabria. A los pocos meses de instalarse allí con Rosa, su mujer, comenzó a coleccionar juguetes antiguos y decidió fabricar una estantería para colocar estas piezas tan valiosas para él. Esos fueron los comienzos de su museo: una simple balda. Pronto pasaron a ser dos, y con el tiempo cuatro, hasta que llegó un día en el que Rosa se plantó ante su marido. “Le dije que me iba a tener que ir de la casa para que entrasen todos los trastos que compraba”. Domingo se dio cuenta de que el salón y su habitación no eran suficientes para albergar todas las obras de su museo y decidió ampliar la casa. Con la ayuda de un amigo albañil construyó dos habitaciones más y agrandó el salón. Es en una de esas habitaciones donde tiene ahora apoyada su espalda.
“La colección del oeste de Agustín Teixido; aviones, autogiros, autobuses y bólidos Rico; las caravanas del oeste de Mariano Sotorres; coches de época de Guisval…”. Domingo no enseña el museo como lo haría el guía del Louvre. Te das cuenta enseguida, es como si al enseñar los juguetes estuviese enseñando parte de sí mismo. Los movimientos de sus manos y las leves sonrisas que de vez en cuando dibuja en su rostro mientras enseña sus pequeñas joyas ayudan a vislumbrar su alma.
“Sigue siendo un niño y lo será hasta el día que se muera. Y años después de su muerte seguirá siendo un niño porque eso no se va de la noche a la mañana”. Javier Miguel, su vecino, tiene 46 años y cree que ésa es la única manera de describir a Domingo. “Siempre le digo que es más joven que yo, y a la vez más sensato. Es un fenómeno porque sabe combinar la jovialidad de la juventud con la madurez y la experiencia de la vejez. Le envidio”.
Rosa, la mujer de Domingo, no comparte la afición por los juguetes de su marido, pero valora mucha esa cualidad en su esposo. Ella es consciente de la felicidad que le embarga cuando está rodeado de juguetes, y aunque en algún momento ha llegado a sentirse celosa, comprende que para él es algo muy importante. “Aunque no me apasionan los juguetes me encanta ver a mi esposo rodeado de ellos”.
La palabra hobby no es bien recibida por Domingo. Para él, los juguetes son algo más que un simple entretenimiento. “Un juguete ayuda a entender la historia, la cultura y el modo de vivir de cada época. Los juguetes de metal, de plástico, de papel o de cartón. Estos juguetes dicen mucho de las generaciones que los usaron. Unos y otros se han educado mutuamente. Si el gusto por la historia no es un entretenimiento, los juguetes tampoco tienen por qué serlo”.
“Submarinos Ranetta, patinetes de los años 40, escopetas de corcho de los años 30, Soldados Reamsa… estos soldados son el juguete preferido de mi nieto”.
Su único nieto, Pablo, de trece años, ha heredado los ojos hundidos de su abuelo y su pasión por los juguetes. En la casa de Domingo hay una pequeña habitación dedicada a su nieto, donde éste guarda su propia colección de juguetes antiguos. Allí descansan sus soldados preferidos: soldados del ejército de tierra, fabricados en España por la marca Reamsa. Son de plástico y miden siete centímetros. Domingo no ponía ningún reparo en que su nieto jugase con ellos cuando era un niño, porque sabe que además de su valor artístico e histórico los juguetes son, aunque parezca evidente, para jugar. No es por tanto el suyo un amor egoísta. “No soy de esos que guardan los juguetes valiosos celosamente. En cuanto mi nieto comprendió la importancia que tenían se los dejaba coger y jugar con ellos”. Pablo interrumpe a su abuelo. “Cuando tenía cinco años le rompí algún juguete, pero nunca se enfadó. Lo que sí hacía era hablarme una y otra vez sobre lo valiosos que eran, y no sólo por el dinero que costaban”. Domingo escucha muy atento las palabras de su nieto. Con los ojos vidriosos y una tímida sonrisa pierde, de nuevo, unos cuantos años y las arrugas de su piel se relajan.
Pablo no es el único que se ha beneficiado de la bondad de Domingo. En una ocasión, hace diez años, encontró un juguete que llevaba buscando mucho tiempo: una locomotora de vapor fabricada por la marca Wilesco, un objeto realmente valioso creado a comienzos de siglo; una auténtica maravilla de la ingeniería en miniatura. Lo encontró gracias a un amigo madrileño que regentaba una tienda de juguetes antiguos. Tras mucho tiempo siguiendo la pista a la locomotora por fin dieron con un ejemplar en buen estado de conservación y Domingo pudo añadirlo a su particular museo. Allí permaneció, en un lugar preferencial de su habitación, durante tres años.
Pasado ese tiempo conoció a Jaime Gutiérrez, un asturiano al que Domingo dobla la edad y del que sólo acierta a señalar palabras de afecto. Se encontró por primera vez con Jaime en Oviedo, en el interior de una juguetería especializada en juguetes antiguos. Entablaron una amigable conversación y más de una hora después el dueño del establecimiento les advirtió de que iba a cerrar la juguetería. “Nos quedamos ensimismados hablando de aviones de guerra en miniatura y locomotoras de vapor y no nos dio tiempo a mirar lo que en principio íbamos a ver en ese sitio. Después salió el tema de
A través del teléfono se forjó una gran amistad entre los dos y finalmente Jaime acudió a casa de Domingo. “Dijo que había visto colecciones más completas, pero ninguna tan bonita como la mía. Cuando le enseñe
Tekno, el cachorro robótico; Mega Morphs; walkie talkies de Pokemon o superlanchas voladoras no son juguetes de su colección particular. Ésta enumeración se corresponde a lo que se puede encontrar en una juguetería cualquiera de hoy en día. Domingo habla con ojos tristes acerca del futuro poco esperanzador que les espera a los juguetes que hacen rebosar las estanterías metálicas de los grandes almacenes. “Los de ahora están hechos para durar cinco minutos. Ves como tengo razón, los juguetes son representativos de una época y en la actual no se valora la calidad y mucho menos el valor artístico de los juguetes”. Domingo echa un vistazo a la colección de tanques Payá, fabricados en hojalata en la década de los 50. “Me queda el consuelo de haber sabido transmitir a mi nieto el valor de un juguete. Puede que eso ya sea más que suficiente”. Y se contesta a sí mismo cuando sus ojos recobran ese extraño resplandor.
Por Benito Rodríguez Alonso