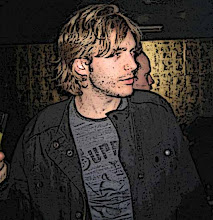Iceberg
Charlie Kaufman, uno de los pocos guionistas que aportan frescura al mercado cinematográfico actual, tiene por costumbre hacer de sus guiones un espacio en el que el personaje principal disfruta de total libertad para expresar sus pensamientos en voz alta. En Confesiones de una mente peligrosa, bajo la dirección de George Clooney, Kaufman nos presenta a un personaje derrotado, desnudo en una habitación de hotel, con una barba descuidada que le llega casi a la altura del corazón. Inmóvil. Con la voz ronca y entrecortada, Chuck, que así se llama el protagonista, comienza a reflexionar sobre un momento concreto de la vida. Lo que dice es que cuando eres joven tu potencial es infinito: podrías llegar a hacer cualquier cosa. Podrías ser Einstein, Podrías ser Ronaldo. Entonces llegas a una edad en el que lo que podrías ser se convierte en lo que has sido. No has sido Einstein. No has sido nada. Este, dice Chuck, es un mal momento.
Una noche te vas a la cama con 15 años, y aunque el sueño te invade, piensas en tu hermano mayor, que estudia medicina sin descanso para salvar vidas. Tú eres diferente. A ti te interesa salvar almas, por eso quieres ser músico. Con toda una vida por delante, no lo dudas: el futuro es tuyo. Pero cuando te despiertas tienes 40 años y trabajas de contable para una pequeña empresa peletera. Mientras imprimes unos documentos en tu oficina recuerdas, por casualidad, al niño que quería salvar almas. Hacía décadas que no pensabas en él. Lo ves desde la lejanía, como a un extraño, como una mancha silueteada en un rincón olvidado de tu cabeza. Ya ni siquiera recordabas que algún día existió. Tu memoria no llega a precisar el momento exacto en el que perdiste la oportunidad de tener una vida diferente. Intentas pensar pero no puedes, estás bloqueado. No tienes ni idea de cómo ni por qué te has convertido en un contable. Sacas el móvil y, compungido, llamas a tu hermano, a ver cómo le va a él lo de salvar vidas.
Con el tiempo nos convertimos en algo totalmente diferente a lo diseñado en nuestra juventud y en nuestros sueños. Y esto no sucede por tener unas expectativas demasiado altas. No es un problema de falta de potencial. El problema es que vivimos el día a día sin importarnos el mañana. La rapidez con la que se mueve el mundo nos contagia y nos obliga a fijar objetivos a corto plazo para tener un referente claro y concreto de lo que hay que hacer. De esta manera, nos desviamos poco a poco del camino: no más de un milímetro al día. Seguimos adelante, acumulando metros de camino equivocado, y nos despertamos con 40 años, aturdidos, sin saber cuándo ni cómo hemos llegado a esa situación. Este es, sin duda, un mal momento.